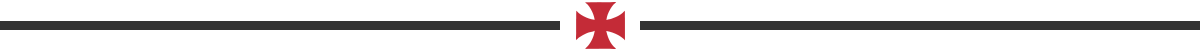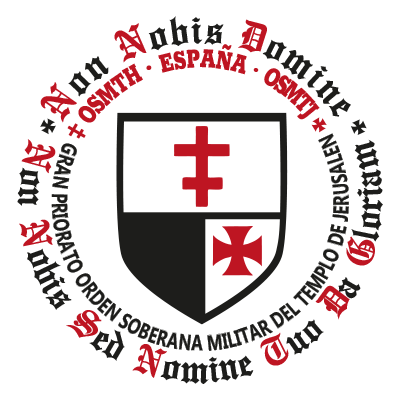ATO, 22 de noviembre de 2021

ATO, 15 de noviembre de 2021
15 noviembre, 2021
ATO, 29 de noviembre de 2021
29 noviembre, 2021Asamblea Templaria de Oración
Del lunes 22 de Noviembre XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario al 28 de Noviembre de 2021.
Anno Templi 903
«Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie»
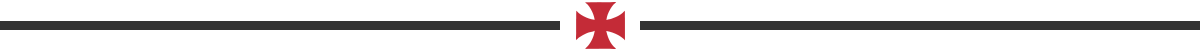
TEXTOS DE LA SEMANA
Primera lectura
Comienzo de la profecía de Daniel 1, 1-6. 8-20
El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor,
rey de Babilonia, llego a Jerusalén y la asedio.
El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar
que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Senaar, al
templo de su Dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del
templo de su dios.
El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos
hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes, perfectamente
sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e
inteligentes, y aptos para servir en el palacio real; y ordenó que les
enseñasen la lengua y literatura caldeas.
Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa
real.
Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales entrarían al
servicio del rey.
Entre ellos había unos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares, ni con
el vino de la mesa real, y pidió al capitán de los eunucos que le
dispensase de aquella contaminación.
Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán
de los eunucos, y este dijo a Daniel:
«Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de
comida y bebida; pues si os ve más flacos que vuestros compañeros,
ponéis en peligro mi cabeza delante del rey».
Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto
para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías:
«Por favor, prueba diez días con tus siervos: que nos den legumbres
para comer y agua para beber. Después, que comparen en tu
presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa
real, y trátanos según el resultado».
Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Después
de los diez días tenían mejor aspecto y estaban más robustos que
cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el
encargado les retiró la ración de comida y de vino, y les dio
legumbres.
Dios les concedió a los cuatro inteligencia, comprensión de cualquier
escritura, y sabiduría. Daniel sabía, además, interpretar visiones y
sueños.
Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de
los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos,
el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y
quedaron a su servicio.
Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los
encontró diez veces superiores al resto de los magos y adivinos de
todo su reino.
Salmo
Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 R. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. R/.
Bendito tu nombre, santo y glorioso. R/.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R/.
Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas
los abismos. R/.
Bendito eres en la bóveda del cielo. R/.
Evangelio del día
¿Qué dice el texto? Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 1-4
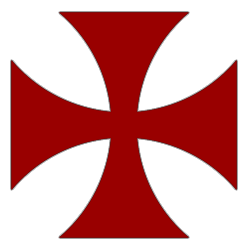
En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo; vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo: «En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».
Reflexión del Evangelio de hoy
Gracia y misericordia El libro de Daniel, obra compleja escrita en tres lenguas, hebreo, arameo y griego, inaugura un nuevo género literario en el Antiguo Testamento, que luego heredará el último libro de nuestra biblia: la apocalíptica. El tema del libro, la entrada y el ascenso de un israelita en una corte extranjera, es un tema bien conocido desde José, hijo de Jacob (Gn 37,2-50,26); en ambos casos, José y Daniel, el protagonista pasa de ser un esclavo o cautivo de guerra a ascender y promocionar en la corte por su sabiduría e interpretación de los sueños, llegando a tener gran relevancia e influencia en el nuevo país. Pero, para eso ha de superar una prueba, que en el caso de José es la seducción de una mujer y en el caso de Daniel, un tema alimenticio. En medio de la invasión cultural helenística, el tema de la dieta se había convertido en tiempo del autor (165 a.C.) en una observancia religiosa diferenciadora, una especie de signo identificativo, hasta el punto de que muchos judíos llegaron a hacer de tal observancia un símbolo de la fidelidad a Dios (2 Mc 6-7), o lo que es lo mismo, su incumplimiento se traducía en infidelidad al Señor. La observancia dietética se convierte para Daniel y sus amigos en un signo de su confesión religiosa en un contexto adverso y hostil a la religión judía. Dios, como premio a su fidelidad, les concede los dones más preciados como un día a Salomón (1 Re 3,1-14), algo que ni la polilla lo roe, ni los ladrones se lo llevan (Mt 6,19): inteligencia, comprensión de cualquier escritura, y sabiduría. Nosotros no tenemos una dieta vinculada a nuestro ser cristiano (exceptuando los ayunos y el pequeño signo de abstinencia de comer carne los viernes de cuaresma), sin embargo, este texto de Daniel nos interroga cuáles son los signos con los que hoy confesamos la fe, qué gestos o qué palabras se convierten en visibilización en medio de esta sociedad secular de nuestra identidad como seguidores de Jesús de Nazaret, el único Señor de nuestra vida.
Más que todos
Este breve relato de la viuda cierra una serie de controversias de Jesús con los ortodoxos judíos. Jesús está en el templo de Jerusalén y observa cómo la gente echa monedas en el arca preparada para recoger las ofrendas. Él a través de la mirada se encuentra con dos tipos de personajes que el evangelista presenta de forma antitética. Unos que echan sus donativos, suponemos ricos puesto que echan de lo que les sobra y una viuda pobre, penichros dice el texto griego, por tanto, casi indigente, que echa en el arca dos leptas, dos moneditas de cobre. Jesús presenta el contraste de dos modelos de compartir: los ricos que dan mucho y la viuda pobre que da muy poco; pero el acento no la pone el Señor tanto en la cantidad sino en la calidad; no tiene en cuenta el volumen del dinero donado, sino la identidad y la situación de quien lo dona, la persona que hay detrás. Mientras los primeros dan del extra que no necesitan puesto que sus necesidades están bien cubiertas, la viuda da generosamente de lo que necesita para su subsistencia. Jesús pone como modelo ejemplar a esta persona marginada por ser mujer, además viuda y encima pobre. Ella es la que ha echado más que todos. Una vez más, Jesús nos presenta una de sus paradojas evangélicas, curiosamente los que han echado más, han dado menos; y la que menos ha echado, es la que ha dado más; porque en realidad ha dado parte de sí misma, de lo que le correspondía para su propia vida. Y es que Dios no mira las apariencias, sino que mira el corazón (1 Sm 16,7). ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿A los que dan su tiempo, sus talentos, sus bienes de lo que le sobra o a los que dan de lo que son, de lo que les configura, en definitiva, de los que “se” dan? Dice López Aranguren que “buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas; el consumismo es la forma actual del summum bonum. Pero el consumidor nunca está satisfecho, es insaciable, y, por tanto, no feliz. La felicidad consiste en el desprendimiento”. ¡Ojalá nosotros seamos de los felices! Escuchar una buena música hoy, día de su patrona, Santa Cecilia, contribuirá a ello.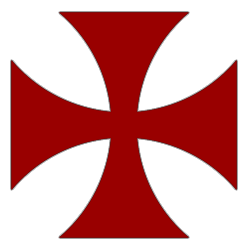
Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una acción concreta que vaya cambiando tu ser.
CONTEMPLACIÓN
(Permaneced en mi amor, Jn 15,9)
Acepta la mirada del Dios que te ama. Acepta tus nuevos ojos para mirar al ser humano, al mundo, para verle a él y conocer su voluntad. No es momento de preguntas sino de permanecer en calma ante Dios, de sentir ser mirados, y quedar abrazados a la Palabra que nos salva.

ACCIÓN
¿Qué compromiso me sugiere este texto?
(Vete y haz tú lo mismo Lc 10,30-37)
La Luz del Espíritu y la fortaleza de la Palabra nos enseñarán a contemplar las cosas desde Dios y a acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio de Jesús.
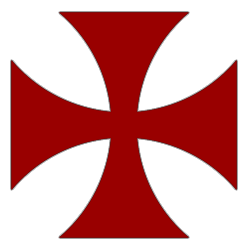
Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una acción concreta que vaya cambiando tu ser.
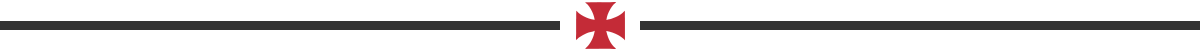
FORMULA ORACIONAL
de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN
1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre, rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno.
2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”.
3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Amén.
Versión en Latín:
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificétur nomen tuum.
Adveniat Regnum tuum, fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimitímus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et semper et in saecula.
Amen
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María.
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración, según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente:
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en profunda meditación decimos): " ten piedad "....
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo (inspiración) ten piedad (expiración).